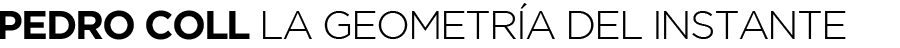MARIO COYULA
La Habana fue una ciudad más española que las de otras colonias hispanoamericanas en el continente, emancipadas ocho décadas antes.
La población indígena en Cuba era subdesarrollada y escasa, y fue exterminada y asimilada muy rápidamente, dejando pocas huellas en la cultura material cubana, excepto la típica choza de palma, el bohío, y algunas comidas elementales que han tenido el raro privilegio de pasar de pobres a lujosas. En cambio, hacia 1817 la población de color superaba en 45 mil a la blanca, y veinte años después se alcanzó el pico en la importación de esclavos traídos del África Occidental y Angola. El aporte cultural africano fue muy importante para el patrimonio intangible, especialmente los cultos religiosos sincréticos, música y danza; pero tampoco influyó en las estructuras territoriales y la imagen urbana, que estuvo dominada por códigos y valores europeos, ya mestizados en épocas tempranas con vestigios mudéjares. Entre fines del siglo XVIII y principios del XIX llegaron a Cuba cerca de treinta mil colonos franceses huyendo de Haití y de la Luisiana. Esa inmigración trajo adelantos en la producción de azúcar y café, y además dejó una huella importante en la cultura y las costumbres, sobre todo en el extremo oriental del país.
Por otra parte, ya desde mediados del siglo XIX comenzó a sentirse con fuerza la influencia estadounidense, combinada con el despertar del sentido de nacionalidad en una burguesía naciente y un patriciado criollo rico, ilustrado y emprendedor. Ellos comparaban favorablemente a la joven república del Norte con la ancestral opresión de la metrópoli europea sobre una colonia que ya por esa época era su principal fuente de ingresos. Ese sentimiento de cubanía se construyó pasando distintas etapas, anexionismo, reformismo, autonomismo y finalmente independentismo. Todas estas influencias reforzaron el carácter blanco de la ciudad. La cultura de los esclavos africanos sobre los que se apoyó la boyante economía de plantación en el XIX cubano, fue incomprendida y reprimida por mucho tiempo.
Los negros y pardos libertos, en gran parte dedicados a oficios, habían ido poblando algunos barrios habaneros pobres de extramuros. Mayoritariamente habitaban en solares o ciudadelas, con tiras dobles o sencillas de locales a lo largo de un patio largo, estrecho y profundo, donde en cada habitación se hacinaba una familia completa. Otra forma de infravivienda, también muy asociada a raza, fue la cuartería: antiguas mansiones devenidas tugurios, subdivididas horizontal y verticalmente con las ubicuas barbacoas ‒entre pisos improvisados para aprovechar los altos puntales originales. Tampoco desarrolló tipos propios de vivienda la inmigración china, fundamentalmente cantonesa, que sustituyó a los esclavos africanos. Esa comunidad se agrupó en un barrio de la ciudad central pero insertada en edificaciones que seguían modestamente los códigos del neoclasicismo y el eclecticismo europeos. Este componente étnico está en extinción debido a que esa inmigración fue mayoritariamente masculina, y no ha habido reposición.
A pesar de la fuerte participación de negros y mestizos en el Ejército Libertador durante las guerras independentistas del último tercio del XIX, la oficialidad era predominantemente blanca, y varios de los principales jefes negros murieron en combate. Durante el primer cuarto del siglo XX entraron a Cuba más inmigrantes españoles que en todos los cuatro siglos anteriores de dominio colonial; y en mucha menor medida empezaron a llegar judíos europeos, especialmente a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Con un siglo de retraso, parecía estarse cumpliendo la estrategia de blanqueamiento de la población de la Isla, recomendada por los ideólogos del patriciado terrateniente criollo ya desde fines del siglo XVIII para evitar el Peligro Negro tras las revueltas de Haití. La cruel represión del alzamiento del Partido Independientes de Color en 1912, con más de tres mil muertos, muchos asesinados después de rendirse, fue un mensaje claro de la oligarquía blanca para los negros inconformes con su marginación.
Si La Habana colonial española fue blanca, también lo fue la republicana. Eso era evidente en la cultura y patrones de conducta que imponían la clase dominante; así como en el diseño urbano y el paisaje de la calle, la arquitectura, paseos y parques, comercios, cafés y teatros; y en las calles comerciales, verdaderos centros lineales que estructuraban el tejido urbano. Hacia los 1920’s, Buenos Aires y La Habana eran las dos grandes ciudades de América Latina, pero La Habana ya había empezado a tomar un aspecto majestuoso en el último tercio del XVIII, reforzado con las reformas urbanísticas en la década de los 1830’s. Desde mediados del XIX un barrio completo, El Cerro, se pobló con espléndidas casas-quintas de arquitectura neoclásica donde el patriciado criollo escapó de la convivencia con estratos sociales inferiores, pero también del cólera que en 1833 mató a ocho mil habaneros en tres meses. Esas epidemias eran causadas por el hacinamiento que ya golpeaba a la antigua ciudad amurallada, situada al final del acueducto a cielo abierto de 1592, primero hecho por europeos en América. El apogeo de este barrio duró poco, y ya en el último cuarto de ese mismo siglo la construcción de nuevas villas palaciegas se detuvo.
El Vedado fue una urbanización de vanguardia, la mejor y mayor pieza del urbanismo español colonial en Cuba, con calles anchas y rectas que por primera vez estuvieron bordeadas con árboles, viviendas retranqueadas tras una franja de jardín y portal frontal, y también separadas entre sí; teniendo además la ventaja de la cercanía al mar y sus frescas brisas. El inicio de esta urbanización a partir de 1859 con el barrio de El Carmelo contribuyó a la decadencia de El Cerro, si bien las guerras de Independencia paralizaron la construcción de viviendas. Comenzando el siglo XX se produjo una impresionante explosión, detonado por el asentamiento en la zona de oficiales veteranos del Ejército Libertador que aprovecharon la paga recibida al licenciarse, inmediatamente seguida por los altos precios del azúcar a raíz de la Primera Guerra Mundial: el período de las Vacas Gordas.
A pesar de su imagen elegante, El Vedado fue un barrio socialmente mezclado casi desde sus propios inicios. Allí convivían las grandes familias del antiguo patriciado, asociadas por matrimonio con burgueses adinerados; inmigrantes y políticos enriquecidos, profesionales, empleados públicos, obreros y hasta marginales. Excepto estos dos últimos sectores, era una población blanca, con las fronteras siempre dudosas en esta parte del mundo entre el blanco-blanco y el mestizo claro de pelo bueno… Los pobres, generalmente no-blancos, servían en las casas de los ricos o habitaban en ciudadelas enmascaradas tras fachadas con órdenes clásicos. Pero la imagen que proyectaban hacia la calle ‒las ornamentadas fachadas principales, con su portal y jardín frontales, cerca baja transparente y locales de servicio al fondo‒ estaba dictada por la clase alta, al igual que las pautas de uso de los espacios públicos, acatadas por todos. Eso no obedecía solo a la voluntad de imponer los valores de la cultura blanca oficial, clasista y racista, sino al interés personal de los dueños de las propiedades, interesados en que no se devaluaran.
A partir de los 1930’s, tras el derrocamiento del dictador Machado, esa oligarquía criolla blanca perdería el poder político directo, que pasó a manos de políticos populistas tan corruptos como los anteriores; y los modelos culturales imperantes cambiaron de París a Nueva York. Sin embargo, la gran masa construida de La Habana no fue determinada por la alta burguesía sino por una extensísima clase media baja que reclamaba una vivienda decorosa, aún cuando debiera pagar por ella en alquiler la mitad de su ingreso mensual. Esa clase incluía a decenas de miles de pequeños comerciantes ubicados en casi todas las esquinas de la cuadrícula y en tiras continuas de tiendas a lo largo de las calzadas porticadas. Ellos habitaban en barrios completos con versiones comprimidas de las viviendas de la clase alta, orgullosos de hacer evidente su condición de no-proletarios, y también de blancos. Esta última condición operaba aún en la servidumbre, como se evidenciaba en anuncios clasificados donde se ofrecía cocinera española, para dejar claro que era blanca.
Con las primeras medidas revolucionarias de 1959-61 se produjo un éxodo masivo de la clase alta y gran parte de los sectores medios urbanos, prácticamente blancos en su totalidad. Las propiedades abandonadas por sus dueños fueron tomadas por el Estado y usadas como oficinas, viviendas, escuelas y dormitorios de estudiantes provenientes de zonas rurales apartadas. Barrios elegantes completos del oeste como Miramar, Country Club (con su nombre cambiado a Cubanacán), Biltmore (Siboney), o Nuevo Biltmore (Atabey) se llenaron con filas de niños escolares uniformados marchando, con piel más oscura que los inquilinos anteriores, atendidos por tías todavía más oscuras. Muchas de ellas terminaron por quedarse a vivir clandestinamente en las casas que inicialmente fueron tomadas como dormitorios o escuelas, las cuales se habían ido vaciando de escolares en la medida en que se fueron construyendo instalaciones ad hoc.
Eso dio lugar a un curioso patrón, con mansiones vacías o ya ocupadas por personas o firmas extranjeras, conviviendo con inquilinos clandestinos que generalmente habitaban los antiguos locales de garaje y servidumbre, al fondo. Una vista superior mostraría una curiosa concentración en forma de mancha formada por adiciones precarias densas al centro de la manzana, donde los fondos de parcelas se tocan; mientras al exterior se mantenía precariamente la imagen burguesa anterior. Esa mancha, si tuviera color, sería más oscura. Otras viviendas menores y apartamentos fueron entregados a familias necesitadas, lo que favoreció una mayor mezcla social; sobre todo cuando la Ley General de la Vivienda permitió a los inquilinos hacerse dueños de la vivienda que ocupaban a través del pago mensual del alquiler, rebajado desde 1960 a la mitad.
Cerca del 87% de los núcleos familiares en La Habana son ya propietarios de sus viviendas, pero sin tener los medios para mantenerlas. La prohibición de vender o comprar viviendas trajo paradójicamente como consecuencia que la población quedase anclada al lugar donde vivía o vivían sus padres al momento de la Ley. Aquellos afortunados que estaban en una buena vivienda y un buen barrio se hicieron propietarios de un bien codiciable, pero no vendible; mientras que los que tuvieron la mala suerte de habitar en ese momento viviendas infra-estándar permanecieron atados a ellas, aunque en los casos de peor calidad quedaron exentos de pagar alquiler. Como la vivienda había estado asociada a raza, eso tendió a mantener a negros y mestizos en los barrios y viviendas más pobres.
Aprovechando la posibilidad de hacer permutas y sorteando infinitas restricciones, algunas personas con mayores ingresos han podido moverse hacia antiguos barrios elegantes, generalmente ofreciendo dinero a la otra parte por debajo de la mesa. Ese fenómeno, incrementado tras la crisis económica de los años 1990’s que siguió al derrumbe del Socialismo Real y que recibió el críptico nombre de Período Especial, podría reforzar las desigualdades territoriales que ya existían entre la franja norte costera de la ciudad, tradicionalmente más rica ‒por donde ahora se mueven los visitantes y tras ellos la moneda dura con La Habana del Sur, la del cubano de a pie. Los antiguos barrios elegantes son más accesibles y atractivos para los extranjeros que buscan alquilar habitaciones. Como consecuencia, esas viviendas han mejorado ostensiblemente su calificación visual por la acción directa de sus dueños, que cuidan la imagen de su negocio. En algunos casos, ese cambio empieza a irradiar hacia los vecinos.
Una de las principales fuentes de ingreso en el país son ‘las remesas’ enviadas por cubanos que emigraron, principalmente a los Estados Unidos, a sus familiares que quedaron atrás. Esos emigrantes eran en su gran mayoría blancos, y por lo tanto sus parientes que reciben ayuda en la Isla son también blancos. Sin embargo, una parte de ese dinero se redistribuye pagando trabajos y servicios por cuenta propia, y de esa manera alcanzan a trabajadores manuales de distintos oficios, a menudo con piel más oscura. Esa redistribución incluye una red extendida de suministros clandestinos a través del mercado negro.
Ya desde los años 1990’s la población de la ciudad de La Habana empezó a decrecer, y también a envejecer. En eso influye la emigración hacia el extranjero, mayor en la capital y mayoritariamente blanca; la baja natalidad causada por las dificultades materiales para criar hijos, especialmente la alimentación y la falta de viviendas; y el alargamiento de la esperanza de vida. Durante varias décadas después del triunfo de la Revolución el saldo migratorio interno hacia la capital se mantuvo numéricamente bajo, pero después creció significativamente por las severas carencias del Período Especial. En realidad, el problema de la migración hacia la capital había sido hasta entonces más cualitativo que cuantitativo. En 1997 se reguló el acceso a La Habana. Paradójicamente, de esa manera se disuade a los mejores, con lo que se consigue empeorar la composición social de los que siguen llegando. Muchos de esos inmigrantes son de la zona oriental de Cuba, históricamente más pobre y más oscura, que reciben el nombre peyorativo de “palestinos”, acusados de agravar la situación de los habitantes de la capital. Esa discriminación interna se hace sentir de manera indirecta en una preocupante violencia en ascenso entre los partidarios de los equipos de béisbol de la capital y la ciudad de Santiago de Cuba.
Aunque muy difícil de calcular, el monto de las remesas enviadas desde el extranjero por personas que fueron públicamente repudiadas al momento de irse del país supera a las ganancias de la zafra azucarera, que siempre había sido la base de la economía nacional. Los primeros cubanos que emigraron después del triunfo de la Revolución, poniendo a un lado a los directamente asociados a la dictadura batistiana recién depuesta, eran personas con educación, habilidades para los negocios y gustos refinados. Pero las sucesivas oleadas a partir del éxodo del Mariel en 1980 y los balseros en 1994 incluían a otros con diferentes patrones culturales y sin referencias a una calidad de vida superior.
Ellos reelaboraron, desde su (muchas veces) segundo desarraigo en el extranjero, unos valores distorsionados que han brotado espontáneamente después de la defoliación radical que significó la Revolución, y que alteró los modelos de éxito, hábitos, modas, lenguaje y costumbres que cada antiguo sector social habitualmente intentaba copiar del estrato inmediato superior, en su búsqueda por escalar la pirámide social. La crisis de valores es una preocupación recurrente en autoridades e intelectuales, pero el primer problema está en cómo darle valor a los valores, es decir, cómo pueden influir en una movilidad social ascendente. Para ello, deberán traer algún beneficio directo y visible a quienes los practican. Esto se complica con la conformación de un nuevo modelo perverso de éxito, individualista, amoral y ramplón.
En el último medio siglo la forma de hablar ha cambiado mucho. Las particularidades de esta nueva habla ha llegado a un nivel casi caricaturesco, ya no limitado a confundir la “V” con la “B”, aspirando o simplemente prescindiendo de la “S” final, o doblando las consonantes a expensas de otra vecina. Pero más llamativa es la epidemia de nombres inventados –una pesadilla para notarios y escribanos‒ que han sustituido a los del santoral católico español. Curiosamente, esos nuevos nombres abusan de la letra “Y”. ‒Misleidys, Yusimí, Viocyshandry‒ mostrando así un gusto por lo exótico que puede reflejar escapismo o la necesidad percibida de individualizarse y separarse de la masa anónima. La dicción mutilada había estado casi siempre asociada a la raza negra, antes sojuzgada, pero ahora se ha vuelto común, sobre todo en la juventud, incluyendo también algunos términos de la jerga de los delincuentes, y el uso desprejuiciado de palabras obscenas, más chocante todavía en boca de jovencitas angelicales vestidas con sus uniformes escolares. Todo esto ha sido probablemente resultado de la integración y la masividad en las escuelas, incluyendo a los maestros, muchas veces poco preparados; y también a la influencia de un realismo populista en las influyentes telenovelas.
Entre 1993-94 la crisis obligó a un grupo de reformas y aperturas económicas, como la legalización de la tenencia del dólar por ciudadanos cubanos, la apertura al turismo y a las inversiones extranjeras, la entrega de 2.6 millones de hectáreas de tierras estatales a cooperativas de producción agropecuaria para garantizar la alimentación de la población, una ampliación del trabajo por cuenta propia, la experimentación con tecnologías blandas de bajo impacto ecológico, mayor descentralización y una participación más activa de la población. Sin embargo, esas medidas se vieron como necesidades impuestas por una emergencia, aceptadas con disgusto, sin entender su racionalidad. Curiosamente, desde fines de la década de los 90 comenzó a extenderse una percepción oficial de que la macroeconomía estaba mejorando, con una consecuente tendencia a volver a una mayor centralización estatal e incluso a regresar a tipos y modelos cuya inviabilidad urbanística, económica, ecológica y social parecía haber quedado demostrada.
La Habana oficial prerrevolucionaria ‒urbana, cosmopolita, blanca y pequeñoburguesa‒ ha sufrido una readecuación espontánea que responde a los intereses de nuevos actores en nuevos escenarios. Durante un tiempo los cambios fueron al interior de las edificaciones, limitados a nuevos usos del antiguo cascarón, pero después comenzaron a eclosionar. Esos cambios en la imagen y funcionamiento de la ciudad se han hecho aún más visibles con la crisis económica y un paralelo relajamiento suicida en el control urbanístico, con distorsiones generalizadas, visibles y permanentes. Eso refleja una creciente indisciplina social que ha tomado la calle por asalto.
A esto se añade el déficit acumulado y malas condiciones de la vivienda, agravado por el hacinamiento y la pérdida de centralidad en la ciudad compacta tradicional; mientras las inversiones inmobiliarias, para el turismo y el comercio en moneda dura se han concentrado en la franja costera del oeste, ya privilegiada desde los años 20, con una preocupante dependencia creciente al automóvil. El transporte público ha pasado de 2,200 ómnibus en 1989 a unos 400 funcionando en 2007, con una muy ligera reanimación en 2008, cuya manifestación más visible es la desaparición de esos monstruosos almacenes de pasajeros, los camellos. Ese déficit agrava las diferencias entre los ciudadanos que viajan en auto y los que no. La desigualdad se refuerza con la existencia de dos monedas: la nacional, en la que se pagan los salarios, y la convertible, 26 veces más valiosa, en la que se cobran muchos bienes y servicios, excepto salud y educación, que son gratuitas. Ambas fueron por mucho tiempo consideradas los dos grandes logros del gobierno revolucionario, pero la crisis finalmente ha llegado a tocarlas.
Paralelamente, los macetas ‒esos pobres-nuevos-ricos con acceso a moneda dura, por medios muchas veces ilícitos‒ han empezado a imponer sus propios gustos y pautas de vida que ya se proyectan hacia la vía pública, posiblemente triangulados desde Hialeah, en un viaje de ida y vuelta La Habana-Miami-La Habana. Ello ha producido hibridaciones y mutaciones que repercuten sobre el medio construido, apartándose cada vez más de la imagen coherente de la ciudad tradicional que había impuesto la anterior clase dominante y su cultura oficial blanca, con una fuerte influencia primero europea y luego estadounidense.
En realidad, ese fenómeno había empezado antes, con la migración proveniente de zonas rurales y ciudades y pueblos del interior, que vinieron a la capital buscando oportunidades para una vida mejor. Su antecedente fue probablemente la Reconcentración forzosa en 1896 de campesinos en las ciudades, ordenada por el Gobernador español Weyler para privar de apoyo a los patriotas cubanos que luchaban por la independencia, y que costó cerca de 200 mil muertes en un país de un millón de habitantes. Esa cruel medida también dio origen a barrios completos de casuchas improvisadas en la periferia urbana y zonas intersticiales, precursores de los llamados barrios insalubres, y que en otros países se conocen por callampas, favelas, shantytwons, bidonvilles y villas miserias, o por el eufemismo de pueblos jóvenes.
La política del gobierno revolucionario de urbanizar el campo dirigió por mucho tiempo las inversiones estatales a mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales y las ciudades del Interior del país. Más de 600 nuevos pueblos rurales fueron construidos desde 1959, buscando estabilizar la fuerza de trabajo agrícola, pero eso no se consiguió en la medida deseada. La migración desde las zonas rurales se desvió hacia las ciudades más cercanas, que doblaron su población mientras triplicaban su área. En cambio, se fue produciendo una ruralización espontánea de la capital, con la proliferación de casetas de tablas, lata y desechos, ranchones de guano que ya habían sido prohibidos en varias ocasiones por el gobierno colonial, siembras de plátanos y cría de animales de corral, sopones campesinos cocinados con leña en los parterres de La Habana ‒donde muchos árboles han sido talados porque recuerdan demasiado el medio rural de donde un día escaparon sus asesinos‒ carretones tirados por caballos para compensar el déficit de ómnibus, o tractores circulando por calles deterioradas que cada vez se acercan más a la tierra original.
Macetas y ex-campesinos, marcados en mayor o menor grado por el desarraigo y con modelos de éxito elementales, muy diferentes a los de los antiguos sectores blancos dominantes en la capital, se combinaron con una marginalidad urbana que había persistido dentro de los bolsillos de pobreza en los tugurios de la ciudad central y en los barrios de viviendas precarias autoconstruidas en la periferia. Esa población excluida era siempre más oscura. La cultura de los sectores antes dominados –obreros, campesinos, negros‒ fue reivindicada por el gobierno revolucionario por razones de justicia social fácilmente comprensibles. Pero, como a menudo sucede cuando se quiere corregir una injusticia, el peso de esos sectores dentro de la cultura nacional fue posiblemente exagerado, lo que se puede explicar porque darle golpes a un tambor es más agradable que recibirlos como boxeador, y se dura más en el oficio.
Curiosamente, en años recientes se observa un florecimiento de grupos de danza española, lo que parece relacionarse con la búsqueda del antepasado ibérico para obtener esa ciudadanía. Ese pasaporte facilita viajar al extranjero y recibir una pensión en euros del gobierno español. Se ha señalado una tendencia a emplear preferentemente personas blancas en las actividades de administración y servicios relacionadas con extranjeros, muy buscadas por el acceso a propinas y otras ventajas. También hay un decrecimiento ostensible en la cantidad de negros que acceden a la educación superior en algunas carreras, lo que puede deberse al poco aliciente económico para el desempeño profesional en esas esferas, unido a las malas condiciones de vivienda, que influyen en la posibilidad de estudiar en casa. Eso es menos crítico para los jóvenes provenientes de un medio familiar con más recursos, generalmente con más alto nivel educacional, y también más blancos, que pueden darse el lujo de esperar tiempos mejores mientras son mantenidos por su familia, o se preparan para emigrar con un título universitario bajo el brazo.
Por otra parte, los gustos y pautas de vida de los pobres-nuevos-ricos ya se proyectan hacia la vía pública, apartándose cada vez más de la imagen coherente y occidentalizada de la ciudad blanca tradicional. Altas tapias, nunca antes usadas en Cuba, con entradas ridículamente coronadas por tejas criollas y alardosos portones de madera de cedro barnizado, se han convertido en un símbolo de status para gente que se debate entre ostentar su patética riqueza o esconderla, para evitar investigaciones sobre su origen. Estas formas primitivas y poco cívicas responden a una cultura de la supervivencia, la del sálvese quien pueda, que se mezcla con la cultura del aguaje, hacer que se hace, o más bien hacer ruido sin estar haciendo nada, como los jugadores de dominó cuando dan agua (revuelven) las fichas. Existe el peligro de que se refuerce una ciudad dual, de un lado La Habana Costera –accesible, cosmopolita y blanca‒ para los extranjeros residentes y turistas, funcionarios, corporaciones y empresas mixtas, con su atrezzo acompañante de plantas generadoras eléctricas de emergencia, shopping centers, teléfonos celulares y autos japoneses, desvinculada de La Habana Profunda, descapitalizada, tugurizada, amorfa ‒la ciudad del cubano de a pie‒ también más oscura. Eso afectaría la mezcla vital de coherencia y diversidad que ha caracterizado a la capital.
Los resultados del último censo de población, liberados después de una larga espera, parecen indicar un cambio en la composición racial de la población, con un decrecimiento del porciento de blancos y de negros, y un crecimiento de los mestizos. Pero alcanzar un color de piel ocre claro uniforme en toda la población no es una garantía de igualdad. El mestizaje racial, social, económico, cultural ‒que aparentemente ayuda a resolver los problemas de la discriminación y la desigualdad, aumenta la vitalidad y abre nuevas oportunidades‒ sin embargo afecta a la especificidad cultural de grupos humanos o territorios, haciéndolos cada vez más homogéneos, como sucede con la globalización. Por otra parte, el folklore puro es raras veces atractivo para los que no sean etnólogos. Igual sucede con las comidas exóticas, que cuando gustan es porque ya han sido suavizadas. Ese folklore, si es auténtico, refleja en gran medida superstición, atraso, pobreza, machismo y violencia. Y si no lo es, se convierte en una melcocha para turistas.
En definitiva, si la mayor blancura de piel implica un más fácil acceso a mejores empleos y condiciones de vida, y con ello se valoran los patrones de conducta correspondientes, las uniones de parejas interétnicas –que con la Revolución habían aumentado‒ tenderán a disminuir. A su vez, la tan buscada identidad nacional o local no es más que el resultado de mezclas e influencias exteriores diversas que han tenido tiempo suficiente para decantarse y ser digeridas hasta convertirse en algo nuevo y propio donde ya no se reconoce el origen de los componentes. La velocidad con que ahora entran las influencias en este mundo globalizado dificulta mucho ese proceso de decantación y asimilación. El problema no es fácil, porque la identidad y el sentido de pertenencia no pueden buscarse por la vía del aislamiento, el dogmatismo y la xenofobia.
Identificar como un recurso aquello que convencionalmente se consideraba como un problema, la descentralización y participación efectiva de los residentes locales en las decisiones que les interesan, el potenciamiento de la economía local y familiar, el empleo del convoyaje en las nuevas inversiones, induciendo obras de visible interés social directo para su entorno inmediato; el uso de incentivos y desincentivos como el precio del suelo, el derecho de edificación, la exención de impuestos y las regulaciones urbanas sobre la intensidad de uso del suelo; la búsqueda de un modelo de desarrollo mixto que mantenga el balance funcional y social; y el aprovechamiento del potencial de los espacios públicos como herramienta estructurante, identificadora, valorizadora del suelo urbano y niveladora de desigualdades, son algunas de las posibles vías que La Habana deberá encontrar para evitar una segregación y un anonimato que después serían más difíciles de corregir.
Muchas de esas vías ya han sido experimentadas con mayor o menor éxito en otros países para defenderse de las presiones especulativas del mercado, pero en el caso de Cuba todavía no hemos sido vacunados contra esos problemas, nuevos para nosotros. Eso nos hace más vulnerables. El hiperdesarrollo desenfrenado que afrontan algunas grandes ciudades asiáticas, copiando lo peor de Occidente, es un aviso ominoso, pero la solución no es cerrarse al mundo. Durante un tiempo los cubanos tendremos que coexistir con la vieja limitación de la falta de dinero, junto a la nueva amenaza de mucho dinero entrando demasiado rápido. Peor todavía es que esas agresiones pueden ser recibidas con una sonrisa por los incautos nativos nuevamente deslumbrados con espejitos, y tomarlas como una señal de desarrollo impuesta por otros nuevos conquistadores. Los cambios rápidos pueden traer daños irreversibles para la ciudad y para la sociedad, pero ningún cambio es igualmente malo. Por otra parte, siempre es mejor hacer a tiempo los cambios inevitables, antes de que se impongan por sí mismos. Todo ello demanda que la ciudad y sus habitantes sean capaces de pagarse a sí mismos.
Hacer que se haga es más importante que hacer.
La Habana, 2010